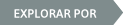Otavalo del ayer
Editorial:Gomez Mier, Irma Victoria Giomar
Materia:Relatos colectivos de acontecimientos
Público objetivo:General
Publicado:2025-09-15
Número de edición:1
Número de páginas:140
Tamaño:21x30cm.
Precio:$50
Encuadernación:Libro en otro formato
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Libros relacionados
Reseña
INTRODUCCIÓN
La intención de este trabajo es traer a la memoria algunos eventos sucedidos en Otavalo hace más de cien años, unos olvidados y otros completamente desconocidos por los actuales residentes en la ciudad. Las tertulias del hogar, los archivos de la familia y de la ciudad, han permitido rememorar a personas y hechos en trance de ser olvidados.
El relato de algunos de los acontecimientos del pasado muestra prácticas que han dejado profundas huellas en los otavaleños, las cuales le han ayudado a enfrentar las vicisitudes del tiempo.
Cuando la historia y la práctica cultural forman el espíritu de la gente es difícil que se soslaye la identidad, la cual, en este tiempo, está en riesgo por acción de los modernos medios de comunicación que fácilmente permiten a acceder a pasatiempos adictivos y a información no siempre confiable, Esta actitud ha puesto de lado a la familia, que de manera tradicional transmitía cultura y buenas costumbres a niños y jóvenes hasta hace poco tiempo atrás. Además, se ha perdido el buen hábito de la lectura porque se ha generalizado el criterio que dicha práctica corresponde únicamente a personas de edad avanzada.
Las familias que antaño vivieron en Otavalo actuaron bajo principios de responsabilidad, honradez, y amor al terruño, lo cual dio origen a un sentimiento denominado otavaleñidad. Actualmente, ¿Será posible poner en vigencia la práctica de esos valores?
Algo que me ha motivado para escribir estas líneas es que la historia ha sido escrita por personas que representan o pertenecen a grupos sociales que han mantenido el poder y el dominio político de la sociedad; estos, siempre proporcionaron una visión orientada a la conservación de sus privilegios. Por esto, creo, es necesario compartir una visión diferente en este campo.
Otavalo es tierra pródiga no sólo por la fertilidad de su suelo o la belleza de su paisaje sino también por su gente honesta, buena y hospitalaria. Otavalo es cuna de renombrados artesanos, profesores y maestros, escritores, pintores, deportistas y de excelentes profesionales que han aportado con sus acciones al merecido prestigio de este pueblo único. Mi homenaje y gratitud para todos ellos...
CAPÍTULO I
OTAVALO DEL AYER
Otavalo, ciudad encantadora, sus campiñas matizadas de colores deslumbrantes por los cultivos de maíz, trigo y cebada; sus pardos lomeríos, otrora cubiertos de ciprés, arrayán y capulí, arboledas que cautivaron la mirada de Bolívar y el majestuoso Imbabura erguido como un atalaya protegiendo las acrisoladas aguas de San Pablo y Mojanda; sus habitantes en constante laboriosidad, madrugando para ver los arreboles en el límpido cielo otavaleño.
En este hermoso paraje, se suscitaron una serie de hechos por cierto singulares y que en esta oportunidad se los expone para volver a la página del recuerdo; estas historias y testimonios recogidos en el ocaso de la vida de seres insignes que habitaron esta tierra, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Sus vivencias han permitido reconstruir episodios de la historia local.
El 25 de junio de 1824, con la creación de la provincia de Imbabura, sus primeros cantones fueron: Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe. Esta división geográfica fie establecida mediante la Ley de División Territorial de la Gran Colombia, emitida por Francisco de Paula Santander y aprobada por el Congreso Gran Colombiano. Dicha ley “creó tres departamentos y ocho provincias” en el actual territorio ecuatoriano; “el Distrito del Sur o Ecuador, Guayaquil y Azuay”. Este distrito llamado “Ecuador” quedó conformado por las provincias de “1) Pichincha, con su capital Quito; 2) Imbabura, con su capital Ibarra; y 3) Chimborazo, con su capital Riobamba.”.
En 1830, Ecuador fue creada como nación independiente tras separarse de la Gran Colombia y unificar esos tres departamentos, consolidando su territorio sobre la base “del antiguo Reino de Quito”.
El 31 de Octubre de 1929, Otavalo, fue elevada a la categoría de Ciudad por decreto del Libertador Simón Bolívar, quien reconoció condiciones óptimas para el desarrollo local. El decreto menciona que: “por su agricultura e industrias es susceptible de adelantamiento”, evidenciando así una visión futurista que posicionó a Otavalo como ciudad. A lo largo de casi dos siglos, su gente ha sabido enfrentar duros retos históricos, consolidándola como un eje fundamental del desarrollo regional
El Ecuador atravesado por la imponente cordillera de los Andes, se caracteriza por su accidentada geografía, que si bien ofrece paisajes de incomparable belleza, también lo hace vulnerable a fenómenos naturales como erupciones y sismos, embates de la naturaleza que la población tuvo que soportar. A estos desafíos naturales, se sumaron las dificultades económicas y políticas impuestas a la población, a través de cargas impositivas y contribuciones, establecidas por sectores políticos que, en reiteradas ocasiones, despojaron de los pocos recursos que disponía la ciudadanía, utilizando al poder constituido con este fin.
Así mismo esta clase política comprometió la soberanía nacional al ceder parte del territorio ecuatoriano a Colombia a cambio de beneficios políticos y favores personales. Estos hechos han marcado la historia nacional y de Otavalo, dejando un legado de resistencia e identidad a las generaciones futuras.
Es necesario profundizar algunos de estos aspectos para evidenciar la reacción del otavaleño ante la debacle económica y política del estado ecuatoriano.
⦁ Los embates de la naturaleza
A lo largo de la historia del Ecuador, se sucedieron una serie de movimientos sísmicos de gran magnitud, que afectaron la región interandina norte y central como el sucedido en Chimborazo, en 1790; el de Cayambe de 1859 y el de Imbabura de 1868. Estos eventos provocaron una pérdida considerable de vidas humanas, el colapso de las casas y de las pequeñas economías locales.
Ante esta situación, los gobiernos de turno se vieron obligados a implementar soluciones inmediatas y efectivas. Resolvieron la movilización del ejército para asistir en las labores de rescate y sepultura de cadáveres; limpieza y remoción de escombros, así como para garantizar el orden público. Paralelamente, desde la iniciativa local, los sobrevivientes, mediante esfuerzos colectivos, emprendieron la reconstrucción de estas ciudades en ruinas. A través de mingas y aportaciones privadas, lograron mitigar los efectos de las catástrofes y restablecieron paulatinamente la estabilidad social y económica.
El terremoto de 1868 en Imbabura
Un hecho devastador que marcó la vida de Otavalo y la provincia de Imbabura fue el terremoto de 1868, que arrasó con todo cuanto existió en los cantones de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, dejando un panorama desolador y de muerte. Las secuelas económicas y sociales fueron catastróficas para los sobrevivientes, quienes, ante la adversidad demostraron su arraigo a la tierra y su determinación para levantarse de las ruinas.
El mayor impacto se evidenció en la pérdida de vidas humanas y en el dolor que provocó en los sobrevivientes, al tener que enterrar a familiares y amigos, quedarse sin hogar, calmar la sed con agua de charcos y pernoctar en medio de la nada. Sin embargo, esta situación lejos de aniquilarlos, fortaleció su espíritu y los revistió de coraje y valentía.
El padre Herrera en su Monografía de Otavalo (1909), documenta con detalle que, de las 6.000 personas que habitaban el cantón, apenas “dieciséis sobrevivieron ilesas”. Otros autores estiman que aproximadamente 1.800 personas quedaron entre ilesos y heridos, mientras que los informes parroquiales citan cerca de 500 sobrevivientes. La devastación fue total: viviendas, templos y escuelas desaparecieron por completo, no quedó nada en pie.
La tarde del 15 de agosto, festividad de nuestra Señora del Tránsito, ya se habían registrado algunos temblores, aunque de baja intensidad. Un hecho curioso ocurrió cuando un personaje conocido como “el loco Sandoval, recorrió las calles golpeando los portones de las casas y advirtiendo la población, “No duerman esta noche habrá un terremoto, no duerman”. Sus palabras fueron ignoradas y, en lugar de generar alerta, provocaron su arresto por alterar la paz pública.
En aquella época, sin parlantes ni altavoces, los mensajes se difundían por gritos y posteriormente por medio de hojas volantes. Así, la población siguió su rutina nocturna sin sospechar lo que estaba por ocurrir.
A la una y media de la madrugada, aproximadamente, un sismo, “de 7,1 grados de magnitud y de un minuto de duración”, de carácter trepidatorio, sacudió a la provincia de Imbabura, diezmando a su población y destruyendo todo cuanto existió.
Las viviendas construidas de adobe, o de paredes de tierra con paja y bases de piedra y en algunos casos de ladrillo, no soportaron el movimiento telúrico. Las paredes se resquebrajaron, los techos colapsaron y muchas personas quedaron sepultadas bajo los escombros. Se dice que quienes lograron salvarse fueron aquellas que permanecieron junto a muebles grandes y fuertes o aquellas que fueron expulsadas hacia el exterior por la fuerza del sismo”.
La tierra se partió bajo los pies de los sobrevivientes y profundas grietas aparecieron por doquier. En medio del horror, la gente caía de rodillas implorando la misericordia divina pidiendo auxilio a Dios y a la Virgen del Tránsito.
Víctor Alejandro Jaramillo en su obra El Señor de las Angustias, (1955), describe el evento con palabras conmovedoras: “Toda la edénica provincia de Imbabura fue despedazada por un cataclismo sin precedentes en nuestro país. La tierra hirvió con apocalíptico frenesí, tragándose materialmente la obra del hombre y segando millares de vidas”
Las réplicas continuaron, resquebrajando aún más el suelo. En zonas como Monserrate y Punyaro, emergieron ojos de agua. Además, Otavalo quedó cubierto por una densa nube de polvo que tardó varios días en dispersarse.
Miles de heridos, clamaban por auxilio, pero el rescate era prácticamente imposible. La falta de herramientas obligó a remover los escombros con la manos en un intento desesperado por salvar vidas. Quienes quedaron atrapados por las bigas, clamaron ayuda, pero muchos murieron asfixiados por el polvo. La escasez de agua agravó la situación, impidiendo mitigar el desastre y controlar la polvareda.
El dolor y el desconcierto se apoderaron de las poblaciones afectadas. Nadie estaba preparado para semejante desastre. Sin embargo, entre los primeros actos de solidaridad, los otavaleños ilesos iniciaron el rescate de sobrevivientes y la sepultura de cadáveres.
Una población que vivía su fe, sufrió por la pérdida total de las Iglesias; los sobrevivientes se afanaron por la recuperación de las imágenes religiosas, y encontraron intactas a la Virgen del Tránsito de San Francisco y en San Luis: a Jesús Nazareno y el Señor de las Angustias que había sufrido la rotura de la mano…Otro de los efectos al desplomarse San Luis fue la sepultura de los frailes y fue declarado campo santo.” La escuela de niños desapareció por completo.
Tapándose la boca y la nariz para evitar la asfixia por el polvo, caminaron entre los escombros, buscando un albergue, pero no quedó en Otavalo sitio alguno. Por tradición oral, se cuenta que los sobrevivientes temieron que las aguas de la laguna de Mojanda descendieran e inundaran la ciudad en ruinas, ante lo cual todos evacuaron.
Al siguiente día, el Presidente Javier Espinoza nombró como Jefe Civil y Militar a Gabriel García Moreno, quien fue encargado de coordinar acciones en este lamentable hecho. García Moreno visitó la provincia de Imbabura y a su paso por Otavalo, ordenó de inmediato el inicio de las labores de socorro. El ejército fue movilizado para la limpieza de escombros, la sepultura de cadáveres, y el mantenimiento del orden. Se levantaron improvisados albergues en Monserrate, Calpaquí y Quichinche.
Algunas carpas dieron lugar a un improvisado hospital, en Calpaquí. Este centro de emergencia permitió que médicos destacados entre ellos el distinguido galeno otavaleño Miguel Egas Cabezas, brindaran asistencia a los enfermos.
Sin embargo, la tragedia no solo atrae la solidaridad, sino también la ambición. Saquearon Otavalo, y grupos provenientes de provincias cercanas incluso del país vecino, llegaron a Otavalo no para auxiliar a los atrapados y heridos, sino para llevarse lo poco que quedaba.
Se encauzaron las aguas que fluyeron por doquier, acueductos y cajones sirvieron para sanear la ciudad, había que evitar las pestes. Se utilizó la cal como desinfectante y las paredes que se levantaban se pintaron de blanco.
Los otavaleños refugiados en los albergues soportaron tres meses de angustia y precariedad, hasta que, con determinación, decidieron regresar y reconstruir la ciudad. Levantaron chozas con materiales antisísmicos, fue un aliciente que les dio abrigo, en medio del desconcierto y la incertidumbre.
Mujeres con niños en brazos, huérfanos acompañados por familiares o vecinos, ancianos y jóvenes regresaron para reconstruir Otavalo.
Este lamentable y trágico hecho, la tragedia más grandes acaecida en Imbabura, cayó en el olvido. Mientras que Ibarra conmemora con orgullo la Fiesta del Retorno, en Otavalo no se ha institucionalizado ninguna ceremonia recordatoria. Digno sería que desde la sociedad civil se organice algún evento que rememore este hecho, en homenaje a los caídos y a la fortaleza de quienes reconstruyeron la ciudad.
Otavalo se levanta de las ruinas
Demostrando profundo amor por su tierra, el pueblo otavaleño logró empezar de cero, se levantaron chozas para albergar a las familias, utilizando carrizo o zuro, y paja del páramo, materiales ampliamente disponibles, con los que se hicieron improvisadas viviendas, que proporcionaron refugio contra el frio y la lluvia.